En la España couché del boom económico y el consumo salvaje fue muy fácil dejarse arrastrar por la superficialidad imperante y la pérdida de espesor de nuestras capacidades críticas. Y todas y todos gastamos nuestras mejores energías y talento profesional en actividades económicamente tan lucrosas, como insignificantes para el bienestar colectivo.
Un logotipo para un museo, un tubo de pasta de dientes, una web, un libro de poesía, un paquete de arroz… son todos proyectos que definen el ámbito de acción de una disciplina que, en todo caso, debería fundamentarse en los intereses colectivos. Sin embargo, hoy en día, todo parece destinado a sacrificarse en el altar de la mercantilización, en pro de intereses comerciales y de presiones económicas que toman el protagonismo en todos los aspectos de nuestra vida. Incluso a la hora de trabajar para un museo, independientemente de su carácter y finalidad cultural, los dictados del marketing parecen irrenunciables. En efecto, cuando la cafetería y la tienda de camisetas y souvenirs del museo se han convertido ya en etapas fundamentales de la experiencia del visitante y hemos unificado en un mismo nivel el shopping y la contemplación de las obras de arte ¿Qué es lo que diferencia un museo de un Opencor? Quizás, tal y como decía el crítico de arte Nicolas Bourriaud: «Todo aquello que no puede ser comercializado está inevitablemente destinado a desaparecer».
En este sentido, cabe preguntarse si el diseño gráfico, incluso en su vertiente más mercantil, puede cumplir el programa del cliente y, al mismo tiempo, ser una práctica eficaz de comentario crítico de la realidad y del contexto en el que ha sido producido. El tema no es baladí y no puede ser relegado a la periferia de nuestro discurso. La comunicación visual y el diseño gráfico actúan en la calidad del diálogo que se establece con interlocutores concretos y con la sociedad más en general. Pues, es responsabilidad de cada cual aprovechar un encargo o un proyecto de diseño para legitimar un determinado orden de cosas o, en cambio, para vehicular reflexiones, generar opinión y hasta romper normas y convenciones sociales establecidas, lo que constituye un sano ejercicio de activismo democrático.










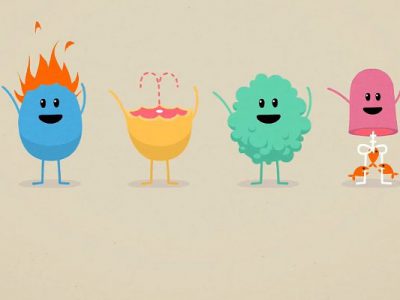
No estoy de acuerdo con Nicolas Bourriaud. Pienso que en este contexto, todo se puede comercializar. Como ejemplo, observemos el arte. Hasta las expresiones y obras más reivindicativas y activistas acaban entrando en el circuito comercial del arte.
Ponemos nuestras neuronas al servicio del mecenas que nos convierte en mercenario. Hoy por hoy es lo que toca, tiene más valor el dinero que la ideas por mucho que nos pese. No siempre se pueden aprovechar los encargos.
Dichoso el que, tras años de subyugación al comercio, puede expresarse con total libertad y su obra es alabada, hasta en sus peores desvaríos. Interesante artículo. Un saludo.
En nuestro trabajo ayudamos al comerciante a vender sus productos, diferenciamos el servicio que ofrece nuestro cliente del servicio que ofrece la competencia, maquetamos un libro para que su lectura sea agradable o práctica según el caso… Pero también ayudamos a concienciar a la gente de que ahorre energía o les enseñamos a reciclar correctamente, o les animamos a que acudan a un acto cultural… Además, si te sobra algo de tiempo, siempre puedes echar una mano a colectivos que no pueden permitirse gastar en diseño, o puedes currarte unos carteles para convocar una manifestación, o una pancarta ingeniosa para acudir a una concentración… También puedes negarte a trabajar para clientes de dudosa ética social. La lástima es que, en ese caso, siempre habrá algún colega que acepte ese trabajo… o no.