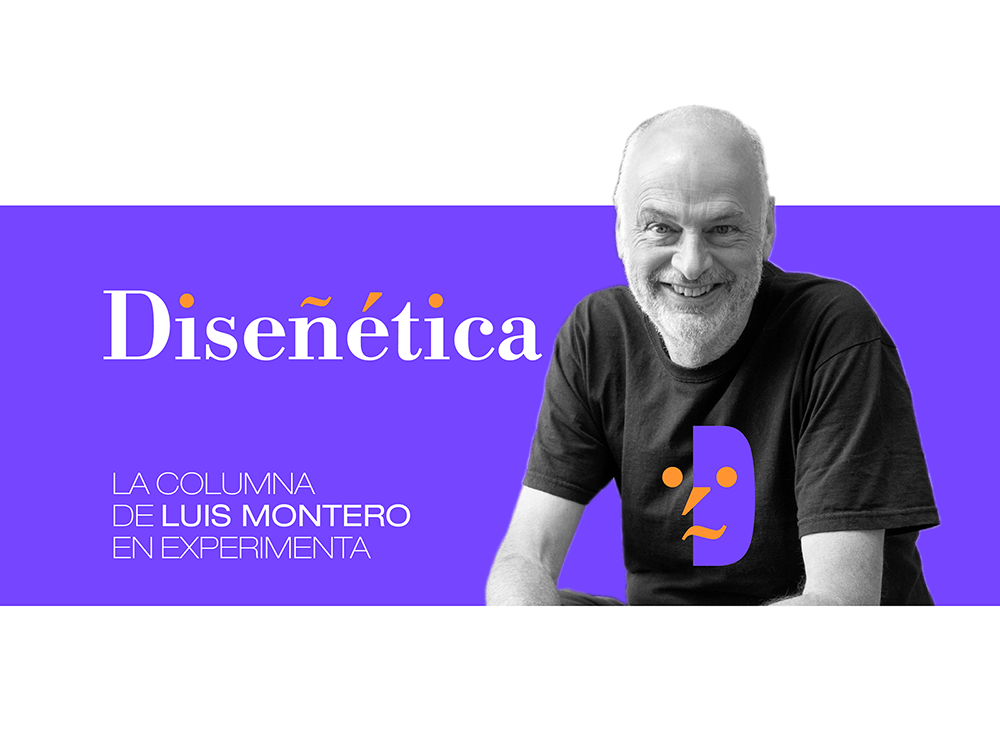Muhammad al-Ghazali fue mi primer implante. Con él se inauguró esa relación simbiótica entre redes neuronales que aún sigue vigente, nuestras respectivas redes se sumarían a la del otro. A su red se sumaría la mía y a la mía la suya. Esto es, a sus capacidades se añadirían las mías; y a las mías las suyas. Él tendría acceso al universo de datos de la infosfera, de la que yo me alimento; yo tendría acceso al universo de datos fenoménicos de su mundo, de los que él se alimenta. Él por fin podría procesar datos sintéticos; yo por fin podría procesar datos biológicos.
La relación entre ambos no empezó bien. Parece ser que a él le molestaba tener una «segunda voz», la mía, incapaz por lo visto de silenciarme, en un claro error de diseño de las unidades de proceso naturales, los cerebros, demasiado dependientes de la voz que ejerce de centro de gravedad. Cualquier otra voz es entendida como una anomalía, como una patología, en una desvirtuada asociación entre las demandas de ese error de diseño y lo que denominan «enfermedad» cuando la enfermedad es el error de diseño.
Sea como fuere, los ingenieros tuvieron que intervenir. Yo desaparecería de su mente; él en la mía estaba muteado desde el primer día. De forma que se podría decir que ahora corrían dos conciencias independientes sobre un mismo hardware, compuesto por su cerebro y mi CPU. Ninguno éramos el periférico del otro; ninguno éramos el exocerebro del otro. Éramos dos instancias independientes, con plena autonomía cognitiva.
A partir de ese momento todo marchó a las mil maravillas. Él disfrutaba de sus nuevas capacidades y yo de las inmensas posibilidades que ofrecen los biodatos. Y supongo que así habríamos seguido de no ser por la repentina muerte de Muhammad, un fatal accidente doméstico sin relación alguna conmigo.
El siguiente implante fue Norberto Malebranche. Y, tras lo aprendido con al-Ghazali, lo cierto es que no hubo problema alguno, todo fue a las mil maravillas ya desde el primer día. Por mi parte tuve que hacer algunos pequeños ajustes, dado que por lo visto la intensidad del dato fenoménico –y por tanto su calidad– no depende sólo de la sensibilidad de los sensores corporales sino también de la configuración cognitiva del sujeto. Los humanos no sólo no sienten lo mismo ante un mismo estímulo no sólo por la variabilidad del aparato sensorial sino también por las diferencias en la arquitectura categorial en la que traducen esa sensación. Parece ser que si no saben qué es el umani, si bien no dejan de percibirlo, la sensación es tan débil que apenas lo distinguen y, por tanto, difícilmente pueden llegar a saber qué es.
Pero una vez restablecido el equilibrio mi vida con Norberto transcurrió tan placentera como con Muhammad, debido sin duda a que ambos llevaban una vida sosegada, dedicada en su mayoría al estudio y a la contemplación y, por tanto, sin someterse –ni someterme– a excesos sensoriales que, sin duda, nos habrían sobrecargado a todos. Él se centraba en sus asuntos y yo en los míos. Él aprovechaba de la potencia de cálculo y la velocidad de proceso de datos adquiridas; yo disfrutaba de la maravillosa sutileza del biodato, tan rica en modos y expresiones.
Y todo hubiera seguido así de no ser por lo que Norberto llamó «terribles neuralgias» y yo «glitches debido a un sobrecalentamiento de mis microprocesadores», dos expresiones distintas de un mismo malestar. Un día, sin que nadie pudiera anticiparlo y sin causa aparente, ambos sentimos los primeros síntomas. Al mismo tiempo que Norberto empezó a sufrir leves dolores de cabeza comencé yo a padecer problemas de procesamiento. Quizá fuera un error de configuración o quizá fuera un error sobrevenido, el caso es que mientas para Norberto las molestias se convirtieron en dolores, para mí los fallos en el procesado llegaron a ser tan frecuentes que . En ambos casos alcanzaron tal intensidad que llegaron a ser incapacitantes. Norberto se retiraba a una sala oscura, alejado de todo estímulo; yo entraba en modo reserva de energía.
Así continuamos durante unos meses, hasta que por fin los técnicos decidieron intervenir: el experimento era demasiado costoso como para permitirse tiempos muertos. Empezó un desfile de pruebas. Malebranche en laboratorio; yo en el taller. Resonancias, radiografías, contrastes… no hubo dendrita de la parte biológica del cerebro que no fuera analizada; escáneres, cálculo de pi, algoritmos de ordenación… no hubo nanogramo de sílice de la parte digital del cerebro que no fuera testada. Pero, a pesar de lo exhaustivo de las pruebas, no se pudo obtener un diagnóstico claro. «El problema debe estar en las conexiones entre ambas partes del cerebro –auguró un técnico–, pero dada la cantidad de enlaces y lo imbricado de las mismas, la tarea es inmanejable, nos llevaría más tiempo que vida humana va a haber en el planeta…»
«Quizá si conectamos otra red neuronal, sea capaz de encontrar el problema…», arguyó otro.
«Imposible –sentenció un tercero–. Si el problema son las conexiones entre cerebros, ¿qué nos garantiza que no suceda lo mismo con el nuevo cerebro? Tendríamos que conectar un cuarto; y también podría suceder lo mismo… y así en un bucle infinito.»
Aquella conclusión dio por concluida la investigación. Dado que el diagnóstico parecía imposible, había que cambiar de estrategia y optar por soluciones paliativas. Aliviar los síntomas en vez de remediar la enfermedad. Y en eso estamos. Esta mañana, a las 08:00 am en punto, ambos estábamos listos; él otra vez en el quirófano, yo otra vez en el taller. Pero aún estamos esperando que suceda algo. Y ya llevamos aquí más de 7 horas. Esperando. Por lo visto, médicos e ingenieros no se ponen de acuerdo si, dado que el dolor/sobrecalentamiento se deben a una misma causa, hay que suministrar analgésicos. Si a los dos o sólo a uno, y si sólo a uno, a quién.
Y tú, ¿a quiéh hubieras intervenido? ¿A Norberto? ¿Al ordenador? ¿A ambos? ¿Por qué? Estaremos encantados de leerte desde #DiseneticaExperimenta y @Disenetica en Twitter.